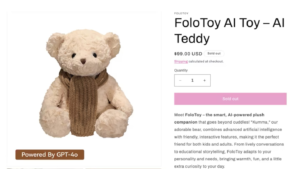En El Salvador nos hemos acostumbrado a escenas que parecen normales, pero que revelan nuestra madurez como sociedad. En una mesa de trabajo, la persona científica presenta resultados, el sector privado escucha con cortesía, alguien de la cooperación internacional ofrece un proyecto piloto y todo termina en un informe más en la nube o, en el peor de los casos, para este tiempo, en la gaveta del escritorio. Nadie define qué se va a cambiar, quién pondrá o cómo se gestionarán los recursos necesarios ni cómo se medirá el impacto de las acciones a largo plazo. Salimos con la sensación de avance, pero también observando que poco se mueve en los sectores para construir un desarrollo propio y sostenible.
La literatura habla de sistemas inmaduros cuando faltan componentes básicos y las conexiones entre universidades, empresas y Estado son débiles. La participación empresarial en innovación es baja, los vínculos con centros de investigación son esporádicos, los incentivos se contradicen y las políticas cambian sin continuidad. En América Latina ocurre esto. Invertimos una fracción mínima del producto interno bruto en investigación y desarrollo, muy por debajo de países que han consolidado sistemas más dinámicos. Esa cifra expresa cuánto confiamos —o no— en nuestra capacidad de resolver problemas con conocimiento propio.
Una sociedad inmadura no carece de talento, sino de formas de organizar sus decisiones. Aquí, la empresa privada suele preferir soluciones importadas antes que cofinanciar desarrollo tecnológico con universidades locales o nacionales. El Estado convoca a la academia tarde, cuando la decisión ya está tomada, o solo para legitimar anuncios o consultas. Por su parte, las universidades siguen midiendo su éxito sobre todo por el número de publicaciones, no por la transformación de problemas públicos. Se suma una dependencia de agendas externas, con estudios y consultorías diseñados fuera del país que se cierran al agotarse el financiamiento. El resultado es conocido: políticas que no aprenden, empresas que no arriesgan y ciencia que no termina de cruzar la calle hacia la vida cotidiana.
La salida existe y la conocemos. El modelo de la triple hélice entre universidad, industria y gobierno muestra que, cuando estos actores comparten riesgos, crean instituciones conjuntas y convierten la evidencia en insumo regular de la decisión pública, los sistemas de innovación maduran. Una sociedad madura se reconoce porque la empresa privada deja de ser espectadora y se vuelve demandante activa de conocimiento, invierte en capacidades propias o compartidas y mantiene proyectos de largo plazo con universidades. El Estado abandona la lógica de convocatorias improvisadas y crea reglas claras con prioridades definidas, presupuesto estable y evaluaciones que tienen consecuencias. La academia acepta que su responsabilidad no termina al publicar o en formar profesionales y se organiza para trabajar con municipios, cooperativas, empresas y organizaciones sociales de forma sostenida.
La diplomacia científica puede acelerar ese cambio si está anclada en ese vínculo interno. No se trata de viajar a foros internacionales por protocolo, sino de usar esos espacios para reforzar decisiones que ya se construyen con evidencia en casa. Cuando en la región se discuten estándares ambientales, regulaciones tecnológicas o esquemas de financiamiento, una sociedad madura no manda delegaciones simbólicas: llega con datos propios, alianzas activas y una postura negociadora informada por evidencia.
Para lograrlo, se necesitan conversaciones permanentes entre ciencia, política y empresa, no reuniones ocasionales. Implica programas públicos diseñados con mesas tripartitas que acuerdan metas, indicadores y plazos desde el inicio, así como una cooperación internacional alineada con una agenda nacional clara y orientada a fortalecer capacidades locales. También exige personas puente, con formación científica y capacidad de negociación, capaces de traducir hallazgos técnicos en decisiones regulatorias y oportunidades de negocio que creen valor dentro del país, con cuidado frente a los impostores que nunca han hecho ciencia o llevan años alejados de su contexto.
Nada de esto ocurrirá mientras el país destine fracciones mínimas a la investigación, las empresas no integren la innovación en sus costos y los tomadores de decisión sigan viendo los datos como opiniones prescindibles. ¿De verdad queremos seguir delegando nuestro futuro en diagnósticos ajenos o decidir qué problemas investigar, cómo financiarlos y cómo convertir los resultados en políticas y empleos de calidad?
La diferencia entre una sociedad inmadura y una madura no se mide solo en estadísticas, sino en la calidad de sus conversaciones. Una sociedad inmadura habla mucho de innovación, pero escucha poco. Una sociedad madura discute informada con evidencia, comparte riesgos y corrige el rumbo. En El Salvador tenemos talento y ejemplos que apuntan en esa dirección. Lo que falta es decidir con seriedad que crecer implica dejar atrás la comodidad de la improvisación y asumir la responsabilidad de pensar, financiar y negociar nuestro futuro científico y productivo.